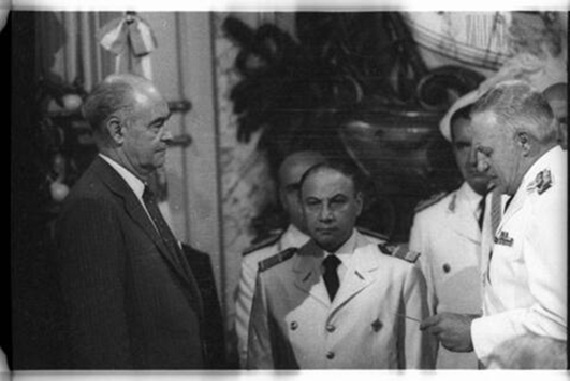
Con Alemann a cargo del Ministerio de Economía a partir de la asunción de Galtieri se inició algo así como una efímera contrarreforma, inspirada en tres principios definidos por la negativa. Los objetivos eran la desinflación, la desregulación y la desestatización de la economía. Apenas pudo avanzarse hacia esas metas porque el conflicto en las Malvinas acabó con Galtieri y su equipo. De todos modos, es difícil creer que, de no haber habido guerra, los militares habrían respaldado el ambicioso y liberal programa de Alemann, cuando poco tiempo antes habían dado apenas un apoyo tibio a una versión más tímida como la de Martínez de Hoz. La brevedad de su paso por el Ministerio de Economía impidió a Alemann ir más allá de un temerario manejo del corto plazo en la más pura clave ortodoxa. Se liberó el tipo de cambio, se congelaron tarifas y salarios públicos (mientras la inflación alcanzaba el 7% mensual) y se dejó sin efecto el control a las tasas de interés. Por motivos fiscales se reintrodujeron impuestos a la exportación y se modificó la estructura arancelaria, todo ello para reducir las necesidades de financiamiento y contener la emisión, que por casi cuatro meses fue prácticamente nula. Más allá de sus objetivos de largo alcance, en lo inmediato era un plan recesivo aplicado a una economía en recesión, que se ganó el rechazo de casi todos los sectores. El clima laboral se hizo intolerable e incluyó movilizaciones callejeras, por primera vez desde el comienzo del Proceso.
Desde el punto de vista estrictamente económico, Malvinas no fue el impacto exterior más importante en 1982. Mucho más grave resultó ser la crisis de la deuda latinoamericana. Desencadenada a partir de la amenaza de moratoria de México, cortó toda posibilidad de tomar nuevos préstamos en el exterior. “Deuda” era la palabra más leída en las secciones económicas de los diarios durante 1982, porque las había en magnitudes enormes y de todos contra todos: del sector privado al exterior y a los bancos nacionales, del sector público al financiero y al exterior, de los bancos al estado y al extranjero. No es fácil comprender cómo fue que todos se habían endeudado tan por encima de sus capacidades de pago. Es cierto que las condiciones de fines de los 70 habían sido excepcionalmente favorables para gastar tomando préstamos, y que en ese entonces era imposible prever un cataclismo como el del ’82. Pero hubo también bastante de imprevisión. En el caso del sector privado, quizás influyó la ausencia de una cultura financiera que hiciera notar que las tasas de interés ya no eran la ficción que habían sido durante años.
El gobierno fue en buena medida responsable del endeudamiento de fines de los 70. La prioridad dada a la lucha contra la inflación hizo que se optara por un financiamiento crediticio antes que monetario del déficit. Esa decisión no era descabellada si se mantenía la diferencia entre ingresos y gastos públicos en niveles manejables, pero no fue eso lo que ocurrió. Después de pasar de un desequilibrio de 12,4% del PBI en 1975 a uno de 3,7% en 1977, el déficit no sólo no siguió bajando sino que aumentó, llegando a 5,5% en 1980 y, en los años de disgregación del Proceso, a alturas comparables a las de 1975. La mejora en las cuentas del gobierno había debido mucho al final de la cuasi hiperinflación de 1975, al detenerse con ello la erosión inflacionaria de los ingresos del estado. Pero se hizo mucho menos por bajar el gasto que por aumentarlo, y en el quinquenio 1976-1980 las erogaciones del sector público resultaron levemente más altas que en los años del peronismo, aun expresándolo como porcentaje del producto bruto. El efecto fiscal de las “privatizaciones periféricas” (es decir, de ciertas actividades secundarias de las empresas públicas) fue el que podía esperarse: periférico. Pesaron más el esfuerzo rearmamentista para guerras reales o potenciales y el impulso a la inversión pública característico de los militares.
El ciclo de la ilusión y el desencanto, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach

