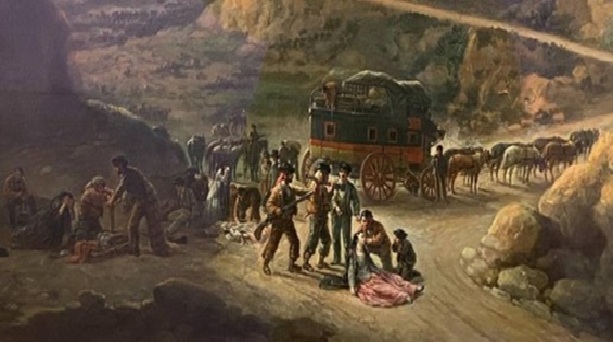Si bien algunas de estas bandas efectivamente eran chilenas, los bandidos argentinos no se quedaban atrás en entusiasmo. Ascencio Brunel, el “demonio de la Patagonia”; Juan Bautista Vairoleto, celebre ladrón de ganado; la inglesa Elena Greenhill, ejecutada por las balas de un comisario de la policía en Gan Gan en Chubut, son tres personajes infaltables en el panteón de los “bandoleros patagónicos”.
Hubo incluso célebres bandas, como la de Basilio Posas o Segundo Monsalves en Chubut, compuesta por bandoleros chilenos y argentinos, muchos de ellos antiguos peones de haciendas en Cochamó y Leleque. Se dedicaban al contrabando de grandes cantidades de ganado siguiendo rastrilladas mapuche-tehuelches. Terminaron todos presos en Bariloche.
No solo bandoleros winka asolaban el territorio. Lo propio sucedería con cientos de weichafe una vez consumada la derrota, los remanentes del ejército mapuche.
En constante persecución militar y policial, dispersos y acorralados, lejos del mando de sus lonkos e inan lonkos, muchos guerreros terminaron sus días convertidos en prófugos de la justicia penal. Ellos serán y por varias décadas la versión local de los ronin o “samurais sin amo” del Japón feudal, condenados a una vida errante, marginal y muchas veces también delictiva.
Poco se ha estudiado cómo la desarticulación de las grandes jefaturas y futalmapu influyó en la aparición de este nuevo sujeto étnico en Wallmapu, cercano al “bandolero social” descrito por el historiador británico Eric Hobsbawm. Hablamos de sujetos que desde los márgenes de la sociedad encarnan la protesta y la desobediencia frente a una realidad de opresión.
Una interesante aproximación al fenómeno es el libro De guerreros a delincuentes. 1880-1930 (2005), de la doctora en historia de la Universidad Autónoma de Madrid María Argeri. Su obra es un minucioso análisis del cambio en las relaciones de poder entre el Estado argentino y las jefaturas mapuche derrotadas en Puelmapu, con énfasis en la aplicación del derecho penal y sus efectos sobre una cultura distinta.
“Arraigadas prácticas socioculturales vinculadas al gran comercio mapuche de ganado entre las llanuras atlánticas y los valles andinos del Pacífico pasan a ser consideradas delitos”, comenta la autora. Lo mismo otras de carácter vindicativo: el malón, empresa económico-militar que podía contar con cientos de guerreros, y la maloca, incursión menor de blancos en tierra mapuche o viceversa, serán combatidas como “cuatrerismo”, “abigeato” o “delito de banda”, subraya Argeri.
Muchas de estas costumbres culturales eran antagónicas con la propiedad privada y el derecho penal vigente. Ello condujo al Estado y sus fuerzas de seguridad a perseguir como “bandoleros” o “malhechores” a todo aquel mapuche en rebeldía frente al nuevo orden social. Las reglas habían cambiado y nuestros ancestros van a sufrir castigo y persecución penal por transgredirlas.
Los que logren adaptarse pasarán de indios a ciudadanos; los que no, de guerreros a delincuentes.
“Se calificaba como bandidaje el tradicional arreo de animales cimarrones o el robo de alguna propiedad llevado a cabo por indígenas que buscaban sobrellevar una difícil situación. Lo mismo pasaba frente al cercado de sus campos y a la imposibilidad de transitar con sus animales hacia tierras de veranada, lo mismo con el fin de las boleadas o con el uso común de los bosques”, ejemplifica por su parte Gabriel Rafart.
Pero no solo el choque entre dos culturas, entre dos mundos, explica las conductas delictivas mapuche. Había también razones más pedestres, de sobrevivencia cotidiana. El padre salesiano Domingo Milanesio -ya vimos de gran labor misionera y humanitaria en Río Negro y Neuquén- así las expone:
Antiguamente, la caza, la pesca, el comercio de sus tejidos, pieles y plumas, les daba para vivir con cierta holgura. Además, el dominio absoluto de las tierras les permitía trasladarse en busca de pastos y carnes con las boleadas. Pero en el presente no pueden hacerlo, porque todas tienen dueño […] Los indios volverían, así, a sus antiguos vicios, expuestos por la necesidad a la vagancia, pobres, desnudos, hambrientos, privados hasta del derecho de levantar una choza para abrigarse, y sin un retazo de tierra que les dé un mendrugo para ellos y sus tierras […] ¿Y quién no teme que estimulados por la injusticia, por los rencores y deseos de venganza, acosados por el hambre, no puedan ofrecer serios peligros a la tranquilidad de la República? Los bosques de la Cordillera son inmensos e impenetrables, ellos conocen sus refugios y pueden ser temibles en sus guaridas (Mases, 2009:212).
Otro factor habría sido la desarticulación de las jefaturas, es decir, de la estructura social mapuche, y con ella el debilitamiento de propias formas de administrar justicia y perseguir la comisión de delitos. El poder de los lonkos no salió ileso de la derrota. “Los caciques eran una institución que no solo cumplía funciones políticas y militares, sino también judiciales y de mediación de conflictos”, añade la académica María Argeri. En muchos territorios esa jurisdicción fue debilitada casi al punto de desaparecer.
Pero ¿Qué porcentaje de los delitos en este Far West eran cometidos por los bandoleros mapuche? No existen estadísticas oficiales al respecto. Según el académico chileno Marco Antonio León, autor del estudio Criminalidad y prisión en la Araucanía chilena 1852-1911, una posible vía de acercamiento son los porcentajes de población penal mapuche que ofrecen expedientes judiciales y carcelarios de la Frontera.
En ellos, subraya León, el porcentaje de indígenas es bajo, lo cual indica que la mayoría de los delincuentes o eran “gente de paso” por el territorio mapuche (aventureros, gañanes, mendigos) o bien pequeños agricultores (colonos chilenos) empobrecidos por alguna determinada coyuntura económica. “Gran parte de esa criminalidad -agrega León- estuvo vinculada con la economía agraria regional y su escasa demanda de trabajo”.
“Es muy escaso el número de los delitos que cometen los indígenas y aun en los casos que se les cree culpables, habría que averiguar si en el fondo no anda por ahí la mano del huinca malo. Oí hablar de robo de animales, pero jamás de crímenes feroces o alevosos”, escribirá por su parte el inspector general de Colonización, Isidoro Errázuriz, en su viaje por la Araucanía en 1887. Misma situación era posible de observar en Argentina.
A juicio de Gabriel Rafart, los mapuche “estaban condenados a cargar con cuanto delito se cometiera en cercanías de sus comunidades. La desaparición de un animal del rebaño del vecino blanco, el hallazgo de un cuero sin marca en una toldería, el tránsito por un camino vedado, el corte de alambradas; las huellas de un animal perdido, observadas en las proximidades a un rancho indígena, o cualquier hecho menor, resultaba ser suficiente”.
Una cosa pareciera ser cierta: por aquellos años mucho más peligroso podía resultar encontrarse en un apartado sector con los policías rurales que con una partida de jinetes mapuche.
Fragmento del libro “Historia secreta mapuche”, de Pedro Cayuqueo