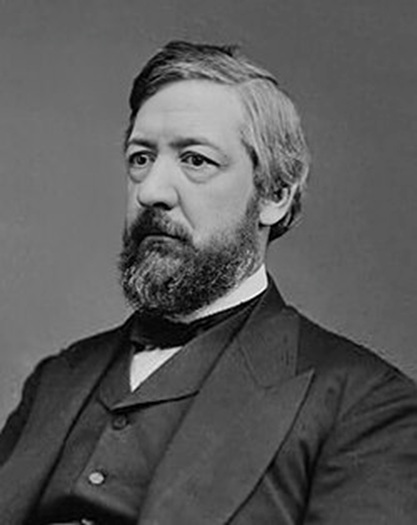
Como los capitales británicos o alemanes para crear el Banco serían pagados a precio demasiado alto, en el caso hipotético de conseguirse, y la fobia contra los ingleses era mucha, Pellegrini buscó el apoyo norteamericano.
El 3 de junio de 1891 el ministro norteamericano en Buenos Aires, Pitkin, informa al secretario de Estado de su país, John Blaine, que “los capitalistas europeos y especialmente los ingleses estaban dispuestos a prestar ayuda, pero que el presidente prefería tratar con nuestros capitalistas y emplear plata metálica (en vez de oro)”. Agregaba Pitkin que “la gente se ha indispuesto con Inglaterra en forma bien notable”, y por eso dirigía sus miradas a la Gran República” aconsejando el empleo de capitales norteamericanos en forma de dólares de plata (en la proporción de 16 a 1 con el oro), con lo cual no solamente se ganaría dinero “con suma facilidad” sino que los “capitalistas americanos podrían dictar sus propias condiciones” dado el estado de crisis de la Argentina.
El Banco de la Nación Argentina (15 de octubre).
Blaine contestó de conformidad, o Pellegrini lo creyó así. Sobre esta promesa se creó el Banco de la Nación Argentina por ley del 15 de octubre de 1891: tendría un capital de 50 millones distribuido en 500.000 acciones de cien pesos cada una, que no se lanzaron a la circulación a la espera de concretarse la oferta norteamericana. Por el momento el gobierno entregaba un bono de 50 millones facilitado por la Caja de Conversión, porque era urgente empezar las operaciones. Se designó un directorio de gran honorabilidad presidido por Vicente Casares, y el 26 de octubre la nueva entidad abrió las puertas.
La plata norteamericana no llegaría nunca. El bono continuó como único capital del banco, que fundado como entidad fiscal “provisoria” siguió provisoriamente fiscal hasta que una ley de setiembre de 1904 lo oficializó definitivamente.
Los comienzos fueron difíciles. Pero a poco, en parte por la garantía que significaban sus directores, en parte porque los gobiernos cuidaron de no inmiscuirse en la concesión de créditos a fin que no ocurriese lo del Banco de la Provincia y el Nacional, el Banco de la Nación consiguió afirmarse plenamente. Su “independencia” será más respetada en la Argentina posterior a 1891 que la del poder judicial.
La política proteccionista, la disminución de los gastos, el Banco Nación… y las buenas cosechas permitieron llegar a la orilla” -como escribía Pellegrini a Cané al empezar su gobierno- con evidentes síntomas de mejora en el estado económico interno. Al abrirse el Banco Nación en octubre de 1891 la cotización del oro alcanzaba su máximo: 446. Un año después, al terminar la presidencia de Pellegrini, estaba en descenso: 310. Pero quedaba en pie el problema más grande: el de la deuda exterior
La respuesta definitiva de Blaine al pedido de dinero para fundar el Banco de la Nación llegó en marzo de 1892 condicionado a cláusulas inaceptables: se daría la plata norteamericana por un equivalente, no ya de cincuenta millones argentinos, sino de ciento; pero el Banco sería manejado por un directorio estadounidense y bajo una reglamentación que lo hiciera dueño absoluto del crédito en el país. Naturalmente, debió rechazarse.
Había un conflicto entre Estados Unidos y Chile: en este último país se había producido la revolución de 1891 que enfrentó al presidente Balmaceda con el congreso, terminada después de las batallas de Concon y La Placilla por la derrota del presidente (que refugiado en la legación argentina acabó por suicidarse el 19 de setiembre). Esta guerra civil significó, en líneas generales, el enfrentamiento de una naciente oligarquía mercantil y financiera contra la vieja aristocracia dueña de la tierra: “Los nuevos ricos -dice Carlos Keller- arrasaron sencillamente con el estado honrado y probo de estilo antiguo; desde entonces la Nación fue el botín del dinero que dominaba en el parlamento”.
Pero eso ocurrirá luego. En setiembre de 1891 una ola de patriotismo tomó a los militares y marinos que ganaron la revolución, y las empresas norteamericanas establecidas en Antofagasta se vieron, o creyeron, amenazadas en sus privilegios y pidieron la intervención de su gobierno.
No había llegado a Buenos Aires la oferta de dinero condicionada que hacía Blaine, cuando Pitkin en nombre del secretario de Estado norteamericano preguntó a Zeballos por la ayuda que la Argentina prestaría a los Estados Unidos en un conflicto con Chile. Tal vez por hallarse pendiente la prometida financiación, el ministro de relaciones exteriores prometió una “ayuda moral” (30 de enero de 1892). Ante la insistencia de Pitkin por algo más concreto, parece que Zeballos -así informa el diplomático estadounidense a su gobierno- aceptó “suministrar ganado y otros productos a los Estados Unidos en Antofagasta”.
En marzo llega una escuadra norteamericana a Buenos Aires, al tiempo de concretarse las condiciones de Estados Unidos a la entrega de la plata prometida (diplomáticamente dejadas de lado por el gobierno argentino). Aunque no se hizo público, era evidente que el destino de la escuadra era Antofagasta; pero quedó en Buenos Aires a la espera de concluirse las negociaciones de Estados Unidos con el nuevo gobierno de Chile.
La oferta de plata norteamericana y la presencia de la escuadra en Buenos Aires fue aprovechada por Zeballos a fin de paralizar la posible intervención europea que había denunciado Cané en octubre anterior. Puso la oferta norteamericana “de manera estrictamente confidencial” -sin decir ni las condiciones de ella, ni que había sido rechazada- en conocimiento del encargado inglés de negocios, Herbert, agregando el astuto canciller que la escuadra estadounidense en Buenos Aires venía en defensa de la doctrina de Monroe (28 de marzo). Alarmado Herbert, informó ese mismo día a su gobierno haber sido enterado por una alta autoridad argentina, que los norteamericanos “habían hecho dos o más ofrecimientos de suministrar al gobierno argentino el dinero equivalente a cien millones de pesos”, y hallarse la escuadra norteamericana en Buenos Aires porque “el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a impedir aquí toda intervención extranjera en el caso que surjan dificultades por la deuda externa argentina”. Como no era el caso de demorar la información, al día siguiente -29- Herbert despachó a Salisbury “el telegrama cifrado más extenso de la historia de la legación británica” según Ferns, adelantándole todo lo que ocurría.
Salisbury inquirió al gobierno norteamericano por esa actitud, al tiempo que el Times de Londres daba la noticia de una ayuda norte-americana a la Argentina que “se traducía en la entrega de cien millones, entre otras cosas”, y que “una escuadra estadounidense tuviese su base de operaciones en el Plata”. Pitkin desmintió terminantemente, pero Zeballos se ingenió para hacer creer a Herbert que las propuestas las había traído el almirante de la escuadra ésta ya se había retirado de Buenos Aires porque el problema con Chile se arregló a satisfacción de los norteamericanos-, y Herbert informó así a su gobierno.
El “espectro de una alianza norteamericana-argentina pronto se desvaneció” (para el gobierno inglés), comenta Ferns. También, por el momento, la alianza anglo-germana. Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos quedaron frías, en parte por las condiciones del empréstito ofrecido, en parte porque arreglado su asunto de Antofagasta a satisfacción de la república del Norte, ésta se puso decididamente del lado de Chile, y, en parte, porque las tarifas aduaneras de 1891 de los Estados Unidos (llamadas tarifas Mac Kinley) castigaron la lana argentina exportada a los Estados Unidos. Para peor, en plena negociación de “la alianza” el congreso norteamericano extendió en las tarifas de 1892 a los cueros argentinos, la prohibición existente para la lana. Esto hizo comprender finalmente, si no bastara la oferta “condicionada” de plata, que la política exterior norteamericana no tenía en cuenta, ni en mínima parte, una reciprocidad de intereses (“¿Reciprocidad? ¿Qué demonios es la reciprocidad?”, había dicho el Zar Reed, poderoso presidente de la cámara de representantes al discutirse las nuevas tarifas aduaneras)
Fragmento del libro “Historia Argentina” de José María Rosa

